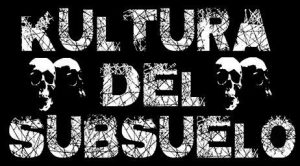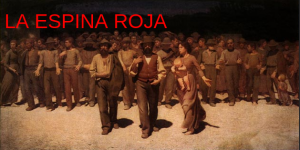Título original: La virgen roja
Título original: La virgen roja
Dirección: Paula Ortiz
Guion: Eduard Sola, Clara Roquet
Música: Guille Galván, Juanma Latorre
Fotografía: Pedro J. Márquez
Reparto: Najwa Nimri, Alba Planas, Aixa Villagrán, Patrick Criado, Pepe Viyuela, Jorge Usón, Pablo Vázquez, Fernando Delgado-Hierro, Pep Ambròs, María Alfonsa Rosso, Jon Viar, Claudia Roset, Julia de Castro, Jorge Asín, Luna Lopez
Productora: Coproducción España-Estados Unidos; Elastica Films, Avalon, Amazon MGM Studios.
País: Reino de España
Año: 2024
Duración: 114 min.
Hildegard Rodríguez fue una niña prodigio muy conocida internacionalmente en la década de los treinta. Fue concebida para ello por su madre, Aurora Rodríguez, una marxista partidaria de las tesis de la eugenesia. La adolescencia de Hildegard coincidió con el advenimiento de la II República española, con todas las posibilidades que su proclamación abrió, como un fervor revolucionario receptivo a los pensamientos de la joven promesa.
La mayoría simple del PSOE, a donde madre e hija se habían acercado, lo llevó a un gobierno de coalición con los republicanos de izquierda, que desencantó a una buena parte de su base social. Las ansias de autonomía de Hildegard, combinadas con su cercanía a pensamientos libertarios, confrontaban con el proyecto que había reservado para ella su madre. Y finalmente decidió matar a tiros a su hija.
La película en general recrea el contexto de este primer bienio mayormente de izquierdas de manera bastante acertada, desde los debates políticos al clima confrontativo, ebullicioso e ilusionado de las calles. La cuestión de la mujer aparece bastante bien recreada, siendo un pilar fundamental de esta legislatura, y estando tan arraigada en el pensamiento de Hildegard. Pero también ha tenido enormes omisiones que merecen ser mencionadas, así como el recaer en tópicos bastante desarcertados.
Para empezar, la militancia política de Hildegard no empieza el mismo día que se proclama la Repúblico, como parece traducirse del film. Ésta había formado parte de la Federación Universitaria Española (FUE), uno de los pilares que puso en jaque a la dictadura de Primo de Rivera. Aquí fue ganando notoriedad, por lo que comenzar a escribir en El Socialista, el diario del PSOE, no fue lo que le catapultó a la fama, si bien le hizo ganar notoriedad. Tampoco era desconocida por el partido, ya que desde la misma época tenía relación con las Juventudes Socialistas. Y las asambleas del PSOE no eran así, por favor, si acaso los mítines o los congresos. La parte de los debates internos sobre la cuestión de la mujer, a menudo con machistadas épicas, sí es cierta, pero también requeriría matices que el film deja de lado.
Hildegard también era conocida por ser secretaria del Doctor Marañón en la sección española de la Liga Mundial por la Reforma Sexual. Y éste no aparece en ningún momento en el film, salvo por teorías que se nombran en boca de Hildegard que las había tomado de éste. La propia Liga es omitida completamente, cuando es la razón por la que conocía al sexólogo inglés Havellock Ellis, el cual la invitó a ir a Reino Unido. No era por una fama internacional difusa como aparece en la película. Y gracias a la Liga ya entró en contacto con anarquistas naturistas que compartían sus tesis sobre sexualidad, como el alavés Isaac Puente. Por otra parte, la liberación de la mujer y de su sexualidad fue una constante en la obra de la joven, pero Hildegard rechazaba la homosexualidad, siguiendo las tesis del citado Gregorio Marañón. Antes de sugerir que es hija de su tiempo, en la Liga había bastantes voces que remaban hacia el lado opuesto, incluyendo algunas en la propia península.
Por otro lado, la película diluye que el móvil del asesinato fue la divergencia política entre ambas, además de una toxicidad maternofilial que encarnaba Aurora. Esto es sustituido por el hecho de que a Hildegard le gusta un chico, y que como éste comienza a alejarse del PSOE hacia el anarquizante Partido Federal, ella le sigue ideológicamente. Como si Hildegard no hubiera tenido criterios propios, y como si esto no hubiera sido una jarra de agua fría para la cosmogonía marxista de Aurora, que a su vez quería una hija a su imagen y semejanza, también a nivel ideológico. Esto es uno de los fallos más graves de la película, que apareció mucho mejor representado casi 50 años antes, en Mi hija Hildegard (Fernando Fernán Gómez, 1978). En el juicio a Aurora, que obtiene un destacado protagonismo en la obra de los 70’, Aurora declaró que mató a su hija porque había una conspiración orquestada entre Havellock Ellis y el Partido Federal para raptarla, lavarle el cerebro y apartarla de ella.
El chico por el que Hildegard acaba en el PSOE es Abel Velilla, que en la vida real desde el principio de la República era miembro del Partido Republicano Federal, y que en ese primer bienio no estaba en Madrid, sino que era concejal por dicho partido en el Ayuntamiento de Barcelona. Comienza a frecuentar Madrid a partir de noviembre de 1933, cuando ese elegido diputado en las Cortes, y con Hildegard ya muerta.
Por otro lado, una vez más la representación del anarquismo se basa en tópicos, que encima sirven a la historia para sumar a la narrativa anterior, que no tiene ecos en los hechos históricos. La criada está casada con un anarquista que atraca bancos y le golpea. Si bien en la época había anarquistas atracadores, y anarquistas machistas, en el primer caso fueron una minoría en comparación con todo el movimiento anarquista, y en el segundo, orgánicamente el movimiento libertario trató la liberación de la mujer y le dio una importancia al tema mucho mayor que el resto de organizaciones del movimiento obrero, si bien con sus límites. La película usa estos recursos para mezclar pobreza marginal, anarquismo, gente inculta y violencia, tal y como el imaginario del poder ha venido reproduciendo durante este último siglo, incluyendo el régimen republicano.
Salvando esto y algunas cosas más que son demasiado específicas, estamos ante una película interesante y recomendable, si bien con la comentada cautela.


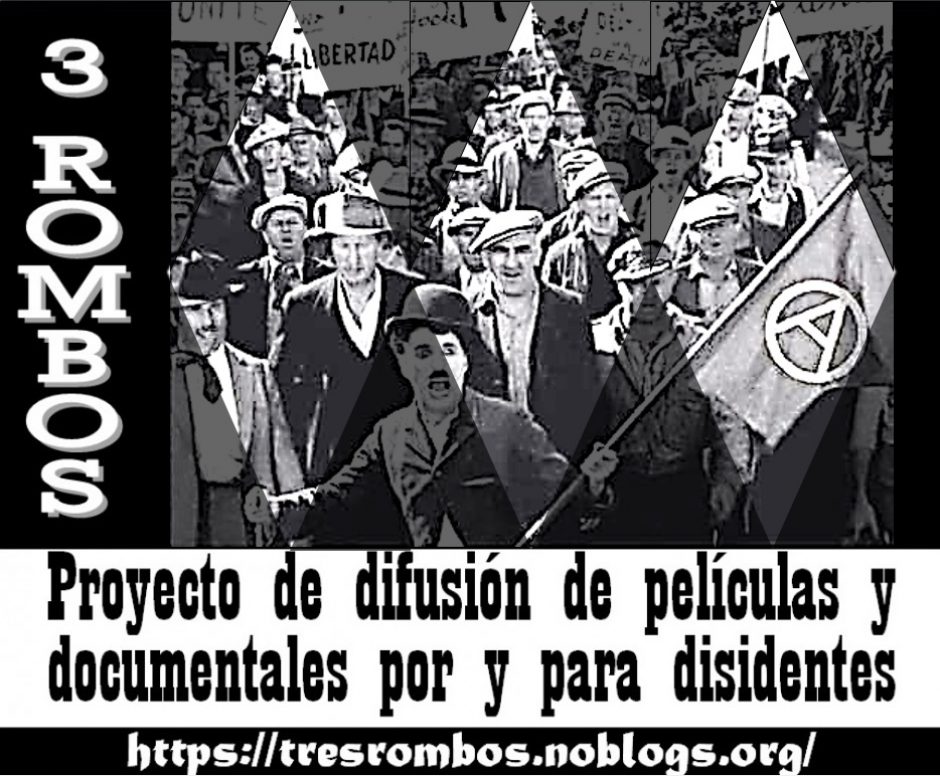
 Título original: Soy Nevenka
Título original: Soy Nevenka

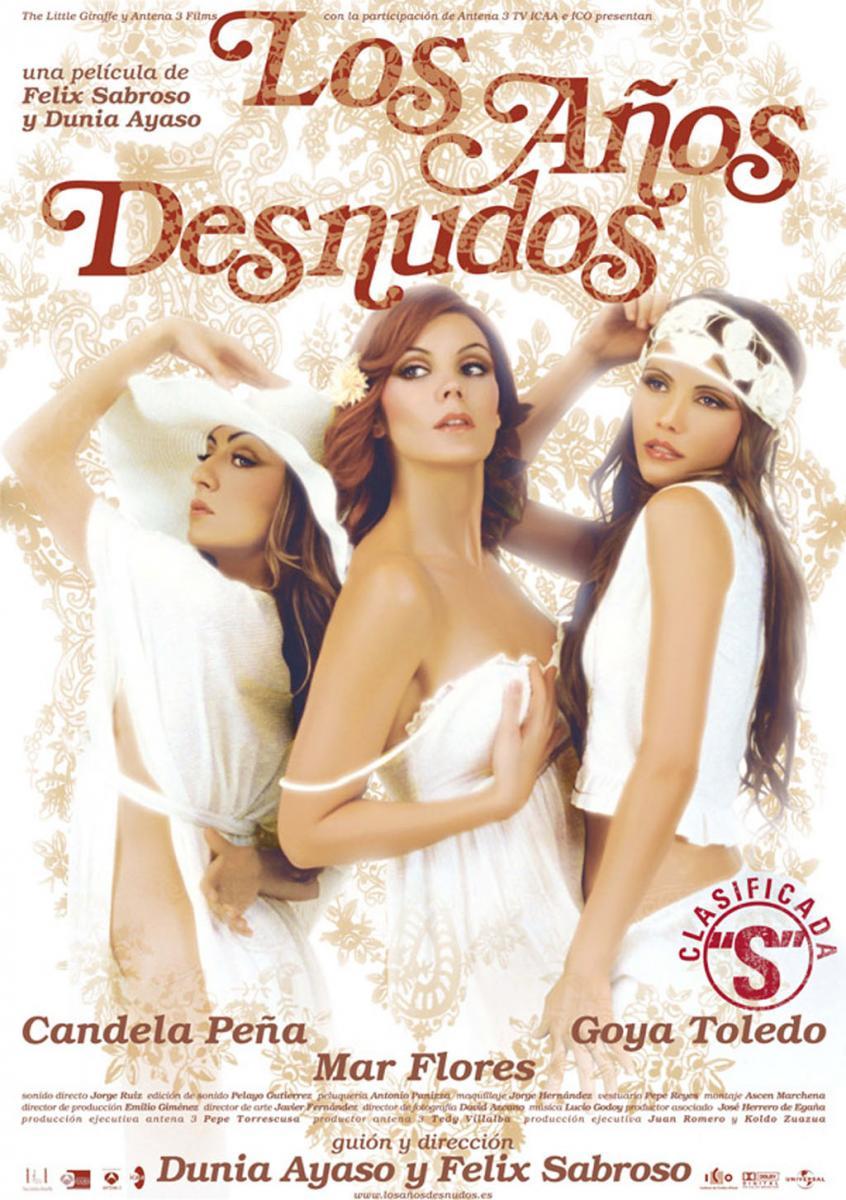 Título original: Los años desnudos. Clasificada S
Título original: Los años desnudos. Clasificada S

 Título original: Las buenas compañías
Título original: Las buenas compañías
 Título original: El 47
Título original: El 47

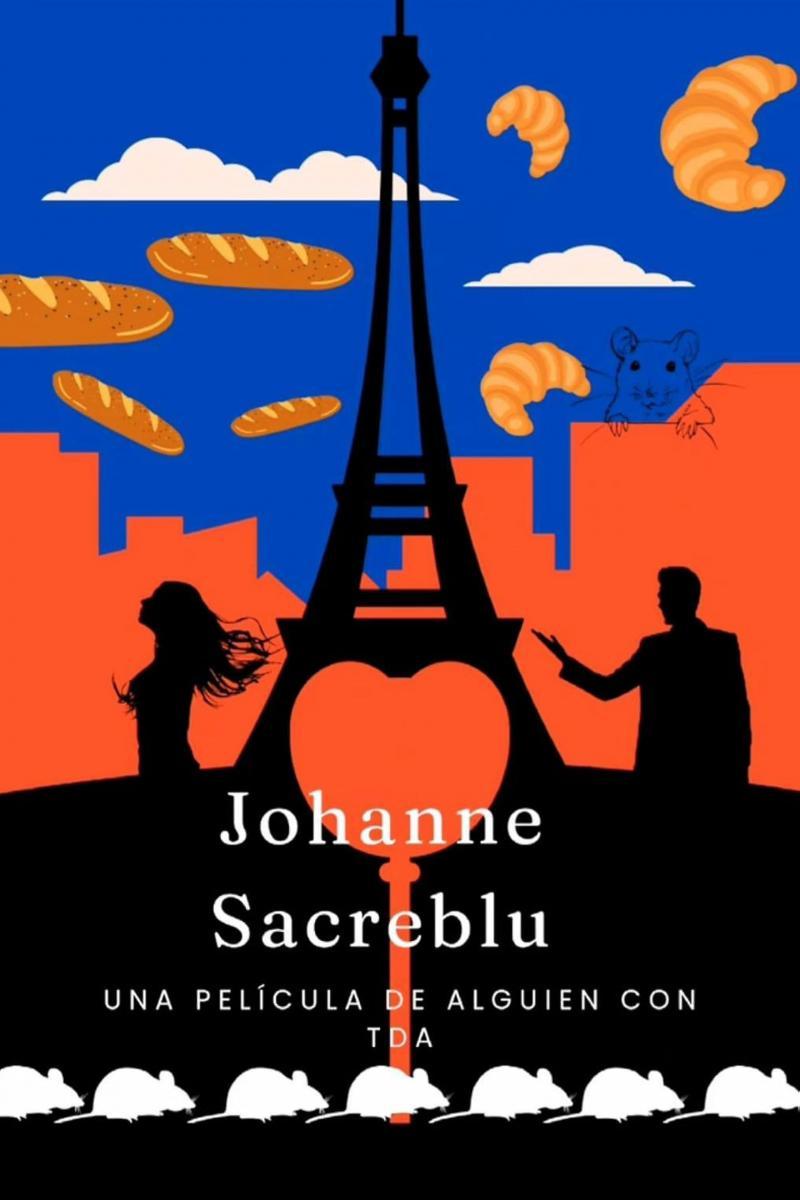 Título original: Johanne Sacreblu
Título original: Johanne Sacreblu

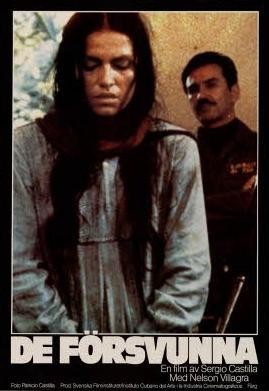 Título original: De försvunna
Título original: De försvunna

 Título original: No Other Land
Título original: No Other Land Título original: Kotpanum chonio
Título original: Kotpanum chonio

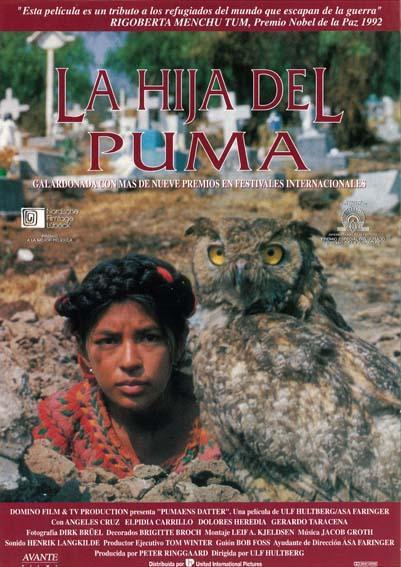 Título original: Pumaens datter
Título original: Pumaens datter